Diplomacia cafetera a prueba
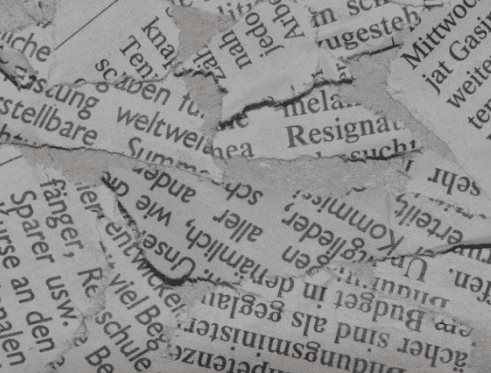
Cada día, 2.250 millones de veces, alguien en algún rincón del planeta levanta una taza y da el primer sorbo a su café. En un año, son más de 821.000 millones de gestos repetidos: cotidianos, universales, profundamente humanos. Pocas rutinas nos unen con tanta intensidad como este ritual compartido que, casi en silencio, se ha convertido en uno de los hilos invisibles que recorren al mundo.
Pero el café —cultivado por unos 25 millones de familias, casi todos pequeños productores, cerca de 100 millones de personas— es mucho más que compañía diaria: es parte de la geopolítica global. Y los aranceles, lejos de ser tecnicismos, son movimientos de poder que redefinen ganadores y perdedores en el mercado global y afectan la vida de millones.
China lo entiende muy bien. En junio dio un paso estratégico en África, donde busca mucho más que café: infraestructura, minerales críticos —el 30 % de las reservas mundiales— y tierras raras para la alta tecnología. Con un golpe de efecto, eliminó los aranceles de importación a productos agrícolas de 53 países africanos con los que mantiene relaciones diplomáticas, de los cuales al menos 30 son cafeteros en diferentes magnitudes. Así, Kenia, Etiopía, Costa de Marfil, Togo, Uganda o Ruanda llegan a Shanghái y Pekín con ventaja, mientras productores de América Latina y Asia siguen pagando entre un 8 % por el café verde y hasta un 15 % por el tostado. En un negocio donde cada centavo cuenta, esa diferencia inclina la balanza en un mercado ferozmente competitivo.
A la vez, sin darles ventajas arancelarias, Pekín autorizó a 183 nuevas empresas de Brasil a exportar café, un gesto más político que comercial, enmarcado en la tensión con Washington tras los aranceles del 50% impuestos por la Casa Blanca.
La Unión Europea, destino histórico del café latinoamericano, mantiene desde hace décadas un arancel cero al café verde, aunque grava el tostado para proteger a su industria. Ahora, Bruselas endureció la entrada con la nueva regulación EUDR, que exige prueba de no deforestación y cumplimiento de la normativa nacional ambiental y de derechos laborales y civiles. La medida, prevista inicialmente para diciembre de 2024 y ahora aplazada a finales de este año, refleja la dificultad de su aplicación: los países productores deben montar plataformas tecnológicas de trazabilidad y verificación y las aduanas europeas carecen de capacidad plena y recursos para controlar, mientras sus gobiernos lidian con migración, seguridad, narcotráfico y la presión de aumentar su gasto militar ante el menor apoyo de Washington a la OTAN y la invasión rusa a Ucrania, a las puertas de la Unión.
Estados Unidos decidió mover aún más el tablero. En julio, el gobierno de Donald Trump impuso un arancel del 50% a Brasil, un golpe directo al mayor productor del planeta y a casi un quinto de sus exportaciones, que tenían como destino ese país. El asunto está ya en consultas en la Organización Mundial de Comercio y se puede resolver amistosamente o acabar en un proceso jurídico complejo. Washington también fijó un arancel general del 20% al café de Vietnam, el segundo productor mundial. Para el resto, el estándar es del 10%, salvo excepciones como México, que entra libre de impuestos por su condición de vecino y socio comercial privilegiado. Con un solo movimiento, las dos potencias cafeteras más grandes quedaron bajo presión en el mayor mercado consumidor del mundo.
Sin embargo, más que aranceles a los que el mercado se adapta, preocupa la volatilidad: Washington amenaza, impone y revierte. Esa incertidumbre desordena toda la cadena del café y hace casi imposible planear con visión de largo plazo. Y tanto en Europa, con su regulación, como en Estados Unidos, con sus aranceles diferenciados, el incentivo al fraude crece y obliga a más inversiones en tecnologías de trazabilidad.



