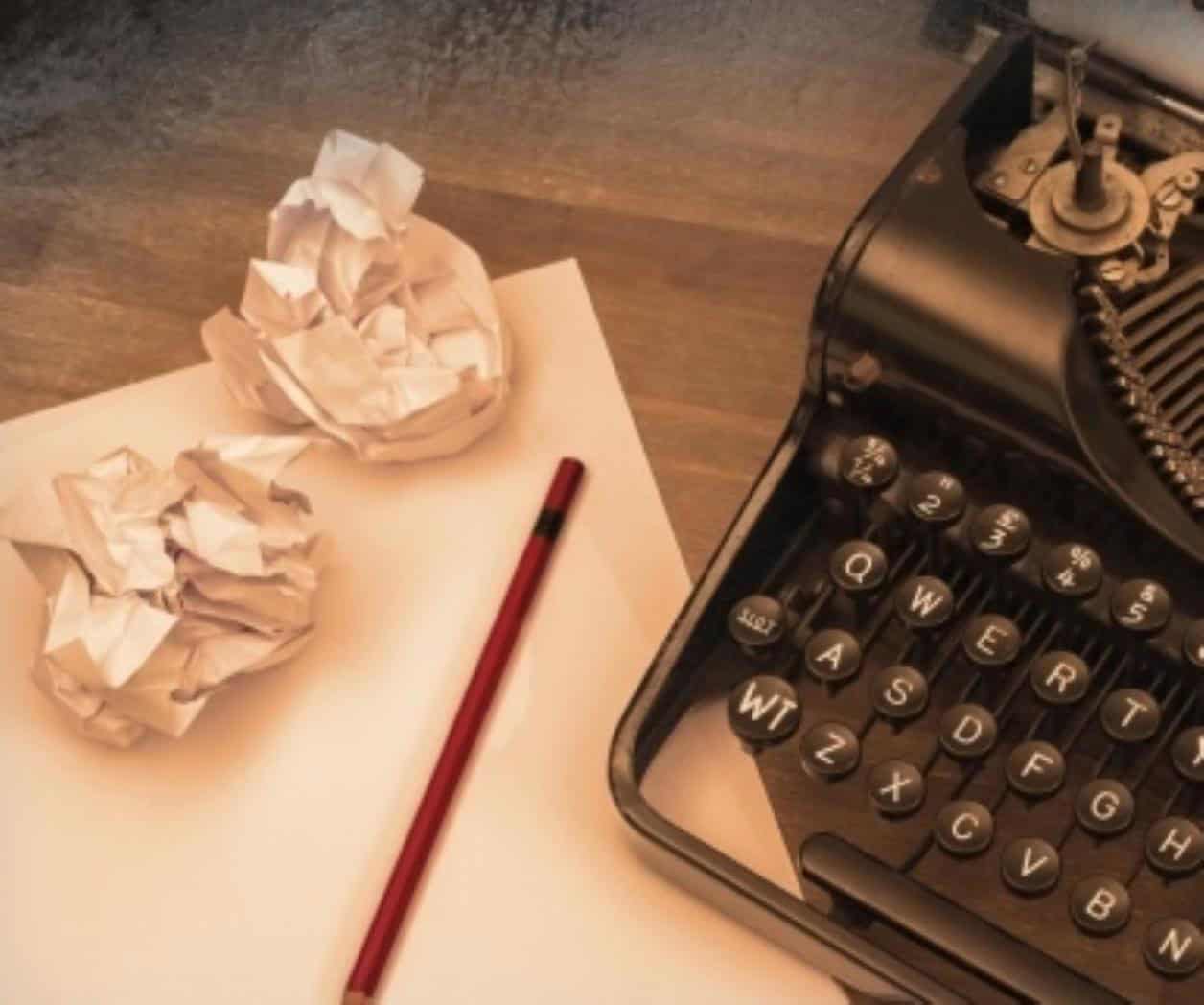El Partido Demócrata sí existe

Durante casi toda la historia de Estados Unidos se dio por sentado que las candidaturas a la Casa Blanca las decidían los partidos. Estas organizaciones identificaban, formaban y promocionaban a políticos cualificados y fiables; creaban coaliciones y negociaban acuerdos entre ideologías y electorados diversos; e instaban a los cargos públicos para que trabajaran juntos en el gobierno, además de mantener el conocimiento institucional.
Pero sin duda su herramienta más importante era el control sobre quién formaría parte de su candidatura presidencial. Un proceso que culminaba en la convención nacional del partido donde los cargos electos y los delegados de confianza se reunían para elegir al que podía ser el próximo presidente de EE UU.
A pesar de lo que algunos puedan pensar, los responsables de la toma de esta decisión no ignoraban a la opinión pública porque, al fin y al cabo, pretendían ganar. Lo que sí podían hacer era combinar el peso de esa opinión con otras consideraciones, como quién podía unificar al partido, gobernar después de las elecciones y promover los intereses de la organización.
Además, elegían candidatos cualificados, descartando a los extravagantes, los incompetentes o los pícaros. Los miembros del partido solían conocer personalmente a sus candidatos, habían trabajado con muchos de ellos o al menos los habían observado durante años.
En la década de 1960, sin embargo, los partidos se vieron presionados para democratizar su proceso de selección. Después de que Hubert Humphrey ganara la nominación demócrata en 1968 sin presentarse a ninguna primaria, el partido puso a los votantes de las primarias al mando, y los republicanos les imitaron.
Lo que siguió fue un periodo provisional en el que el antiguo sistema funcionó junto con el nuevo. Los votantes de las primarias llevaban la voz cantante, pero los dirigentes partidistas recuperaban influencia en lo que se conoció como las primarias invisibles, una carrera por el apoyo de los líderes del partido, los donantes y organizaciones clave como los sindicatos y las empresas. El sistema híbrido pareció funcionar, hasta que en 2016 dejó de hacerlo.
Ese año surgieron dos candidaturas externas a los partidos. Ni Donald Trump era republicano —había pasado por demócrata, independiente, y de nuevo republicano, haciendo donaciones a los dos grandes partidos— ni Bernie Sanders era demócrata —sino un independiente que se había pasado a la afiliación nominal demócrata el día que se presentó a las primarias de New Hampshire—.
Sin embargo, ambos vieron que podían eludir a los guardianes del partido explotando las redes sociales, recaudando dinero por internet y menospreciando o prescindiendo de los avales. La élite demócrata se defendió de Sanders con sus instrumentos tradicionales, mientras que Trump se hizo con la nominación republicana y luego con el partido.
Cuando los hackeos rusos de correos electrónicos revelaron en 2016 que funcionarios del Comité Nacional Demócrata favorecieron a Hillary Clinton frente a Sanders, el público y los medios de comunicación se escandalizaron. Pero en épocas anteriores, la reacción habría sido otra: el Partido Demócrata había apoyado al candidato genuinamente demócrata.
Pero para entonces el público ya veía a los partidos políticos como un medio utilizado por aquellos con aspiraciones personales, y que en general, funcionaban mal. Desde entonces, el Partido Republicano se empezó a diseñar para servir a Trump, mientras que el Partido Demócrata no fue nunca tan lejos.
Y llegó la sorpresa. En un conflicto frontal con su presidente en ejercicio y líder nominal, el Partido Demócrata institucional ha prevalecido, recuperando el control sobre su candidatura. Los líderes electos del partido y los donantes se alinearon y le dijeron a Biden que el partido no podía aceptar su candidatura, privándole de hecho del apoyo que necesitaba para ganar.
Hasta entonces, el peligro de otra Administración de Trump había eclipsado el descontento con Biden hasta que muchos empezaron a temer que si perdía estrepitosamente la Casa Blanca, los republicanos mantendrían su mayoría en la Cámara de Representantes y además se harían con el control del Senado, lo que permitiría a Trump implementar su programa sin una resistencia efectiva por parte del Congreso. Hacía falta recordar que un partido político puede actuar con independencia y sensatez para servir al interés nacional en un momento crucial. Y eso es lo que ha ocurrido.
El partido ha sido, por lo tanto, realista sobre su situación y Biden ha actuado, al final, como hombre de partido que es. Ambos merecen todo el crédito por anteponer la institución a la persona.
Pero la retirada de actual presidente también pone de manifiesto otro hecho importante de la política estadounidense actual: los dos partidos ya no son lo mismo. Uno es un partido de coalición que trata de mantener y seguir construyendo su identidad e independencia; el otro es un culto a la personalidad que proyecta la voluntad de un hombre de mentalidad claramente autoritaria. Uno mantiene los límites institucionales; el otro no.
Ambos presentaron candidatos presidenciales peligrosamente inadecuados en 2024, pero solo uno fue capaz de reunir la voluntad y el deseo de corregirse a sí mismo, aunque fuera en el último momento. Los republicanos tuvieron su oportunidad después de la turba del 6 de enero de 2021 ante el Congreso, pero no la quisieron aprovechar.
Ahora habrá que esperar el resultado. Si los demócratas pierden en noviembre, se juzgará que la intervención del partido ha sido desesperada, inútil y seguramente tardía. Pero si ganan, su apuesta reivindicará al partido como fuerza institucional. Por primera vez en varias generaciones, EE UU podrá constatar por qué los partidos son importantes y que sin instituciones fuertes no hay una democracia sólida.
Y para tal tarea todo el establishment demócrata, desde cargos electos a delegados, se ha unido en torno a la candidatura de Kamala Harris. Es la única cualificada para tomar el relevo; después de todo, la razón por la que hay vicepresidentes en EE UU es, en primer lugar, que pueden hacerlo rápidamente.
Harris ha estado en la Casa Blanca casi cuatro años completos, ha dirigido delegaciones en el extranjero, ha tenido acceso a información clasificada y ha negociado con el Congreso. Aunque hay otros candidatos con enorme talento entre las filas demócratas, no hay tiempo para prepararlos.
Harris es una mujer del partido, una oradora dinámica que se mueve entre la fina línea que separa el ala progresista y el ala moderada del Partido Demócrata. Se le asociará a las facetas más impopulares de la Administración de Biden, como la inflación y la inmigración irregular, pero dejará atrás preocupaciones sobre la edad y la salud.
Y puede revitalizar a una base demócrata desanimada, especialmente las mujeres, los votantes jóvenes y las minorías. Eso garantizaría al menos que su base de apoyo sea ya más amplia que la de Biden. Sin embargo, la cohesión de la base no es suficiente para ganar en noviembre.
Para lograrlo en Estados como Pensilvania, Harris deberá ser capaz de ganarse a los votantes indecisos y sobre todo a los votantes blancos de clase trabajadora, muchos de los cuales votaron dos veces por Trump y están dispuestos a hacerlo de nuevo. No lo tiene fácil, fundamentalmente por sus orígenes raciales y por estar asociada a la élite demócrata, a la que se acusa de haberse alejado de su tradicional base entre la clase trabajadora.
EE UU está nadando en aguas totalmente desconocidas. En pocos meses veremos si el Partido Demócrata acertó con su apuesta y si el país vuelve a creer en las instituciones políticas de antes.