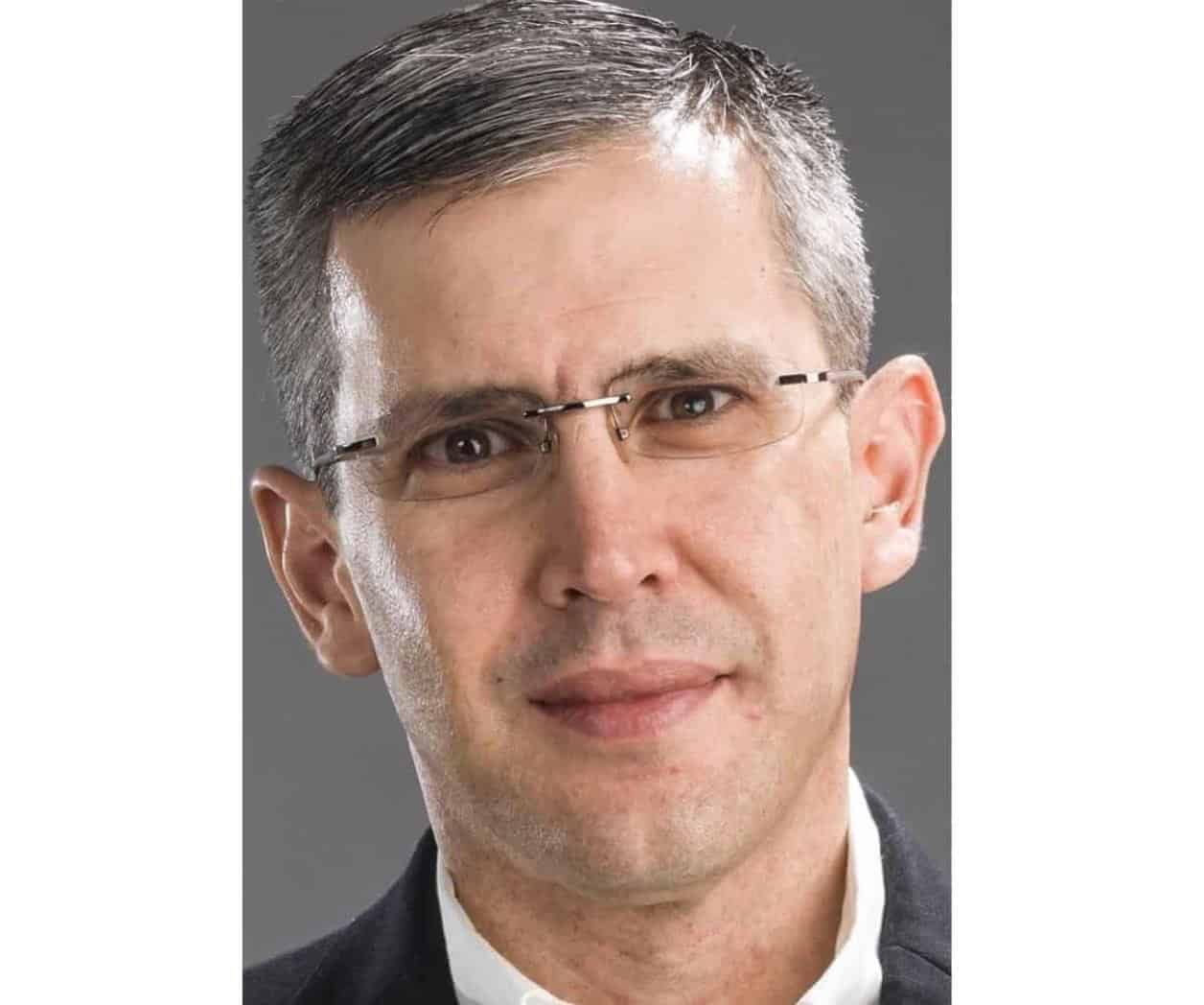Fábulas machistas
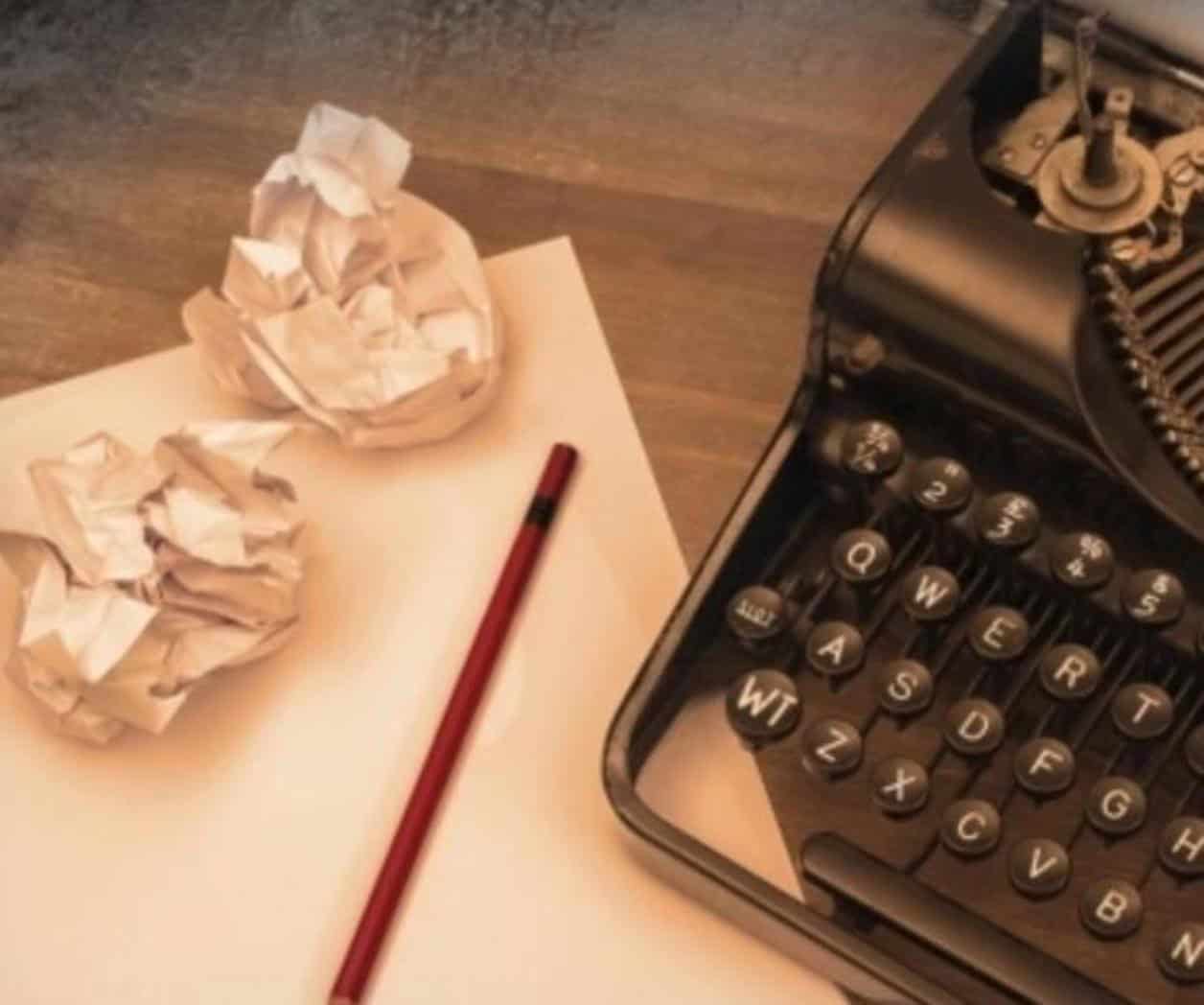
Los habitantes de los países industrializados podemos recibir hasta 6.000 estímulos publicitarios en un día: una media de uno cada 10 segundos durante las 16 horas de vigilia, por lo que los mensajes han de ser brevísimos y contundentes, auténticos impactos audiovisuales: palabras o frases muy cortas y, sobre todo, imágenes fácilmente reconocibles que se pueden captar —a menudo subliminalmente— en fracciones de segundo. Por eso, todas las combinaciones de cuatro letras, morfológicamente viables, están registradas como marcas, y los isotipos —las partes icónicas de los logos— suelen recurrir a las formas más simples, como las figuras geométricas elementales: el círculo, el triángulo, el cuadrado, la elipse...
El signo de los tiempos es un signo de exclamación que denota desconcierto e imprime urgencia. Y que en matemáticas es el factorial, el indicador de una multiplicación compacta, recurrente, iterativa, como la de los mensajes que nos aguijonean sin cesar. El gag y el eslogan, la arenga y la consigna, el emoticono y la abreviatura, el videoclip y el spot publicitario son los paradigmas de la comunicación moderna (o posmoderna), comprimida y sincopada, veloz y efímera. La información se suele recibir —bien porque se emite así o porque no podemos prestarle la debida atención— en ráfagas dispersas e inconexas; los tópicos y las frases hechas sustituyen a la reflexión ética y política... En consecuencia, el pensamiento mismo tiende a fragmentarse, a perder unidad y coherencia, y queda a merced de los impactos propagandísticos y publicitarios, que configuran un universo ficticio formalmente similar, pero de signo contrario, al de los cuentos y fábulas de antaño, pues su objetivo no es despertar las conciencias, sino aletargarlas.
Las fábulas tradicionales, en palabras de Hegel, son como enigmas que van acompañados de su solución, y los animales humanizados que suelen protagonizarlas escenifican conflictos que nos invitan a contemplar la realidad desde una perspectiva ética (que a menudo se explicita en la consabida moraleja). En las antípodas de esta intención veritativa y moralizante, los deshumanizados animales del perverso fabulario de la publicidad nos cuentan una mentira deslumbrante para inducirnos a la inmoralidad del consumo desaforado; nos ofrecen, invirtiendo el esquema hegeliano, falsas soluciones que, retroactivamente, convierten los enigmas de la existencia en falacias adormideras.
No es casual que la publicidad —al igual que la propaganda, su hermanastra política— recurra con frecuencia a la zoología para la creación de emblemas y logotipos: la consolidada carga simbólica de algunos animales facilita la tarea de convertirlos en cebos icónicos para la captura de consumidores de todo tipo y condición. El cocodrilo de Lacoste ("un bichito de 100 euros en una camiseta de 10, le escuché decir a una anciana), el caballo de Ferrari, el cisne de Swarovski, el toro de Osborne... Pero hay un uso aún más perverso de la simbología animal, que no se conforma con convertir al ser humano en consumidor sino que convierte al propio consumidor —y especialmente a la consumidora— en objeto de consumo.
Zorra, loba, perra, gallina, pécora... La animalización de la mujer, casi siempre con una intención despectiva (al contrario que en el caso del hombre: zorro, lobo, sabueso...), suele tener, además, connotaciones sexuales o, más concretamente, sexistas; las mujeres, como los animales no humanos son objetos —eróticos, en este caso— al servicio del rey de la creación. Y en este sentido —en más de un sentido— son especialmente ilustrativas las conejitas de Playboy.
Según su diseñador, Art Paul, el conejito de Playboy representa el carácter "lúdico y encantador" de la revista por sus connotaciones humorísticas y sexuales. "El conejo es un animal fresco, tímido, vivaz, saltarín, sexi", declaró Paul en una entrevista. "Primero te huele, luego se escapa, más tarde regresa y dan ganas de acariciarlo, de jugar con él. Una chica se parece a un conejo. Es alegre".
Y puesto que una chica se parece a un conejo, nada más adecuado que convertir en conejitas a las alegres camareras de los clubes de Playboy, chicas frescas, tímidas, vivaces, saltarinas y sexis a las que apetece acariciar. Parece una broma de mal gusto o la fantasía de un zoófilo en ciernes, pero el éxito mundial de esta grotesca cunificación de la mujer la convierte en un fenómeno —y un síntoma— muy alarmante, con manifestaciones tan peculiares —valga el eufemismo— como las chicas usagimimi del manga y el anime.
El usagimimi (literalmente "orejas de conejo") es una rama feminoide y predominantemente erótica del kemonomimi típico de la cultura popular japonesa, término que alude a los personajes humanos con rasgos de diversos animales (gatos, perros, zorros...), sobre todo orejas, colas y garras. Es difícil determinar si las conejitas de Playboy (que surgieron en los años sesenta) se inspiraron en las usagimimi o si el manga reinterpretó a las mujeres conejo del folclore japonés a partir de su (per)versión occidental. O si la coincidencia icónica se debe, simplemente, a la progresiva convergencia de dos corrientes del imaginario erótico patriarcal, cuyos denigrantes contenidos van siendo homologados por la globalización de la cultura de masas.