La criba
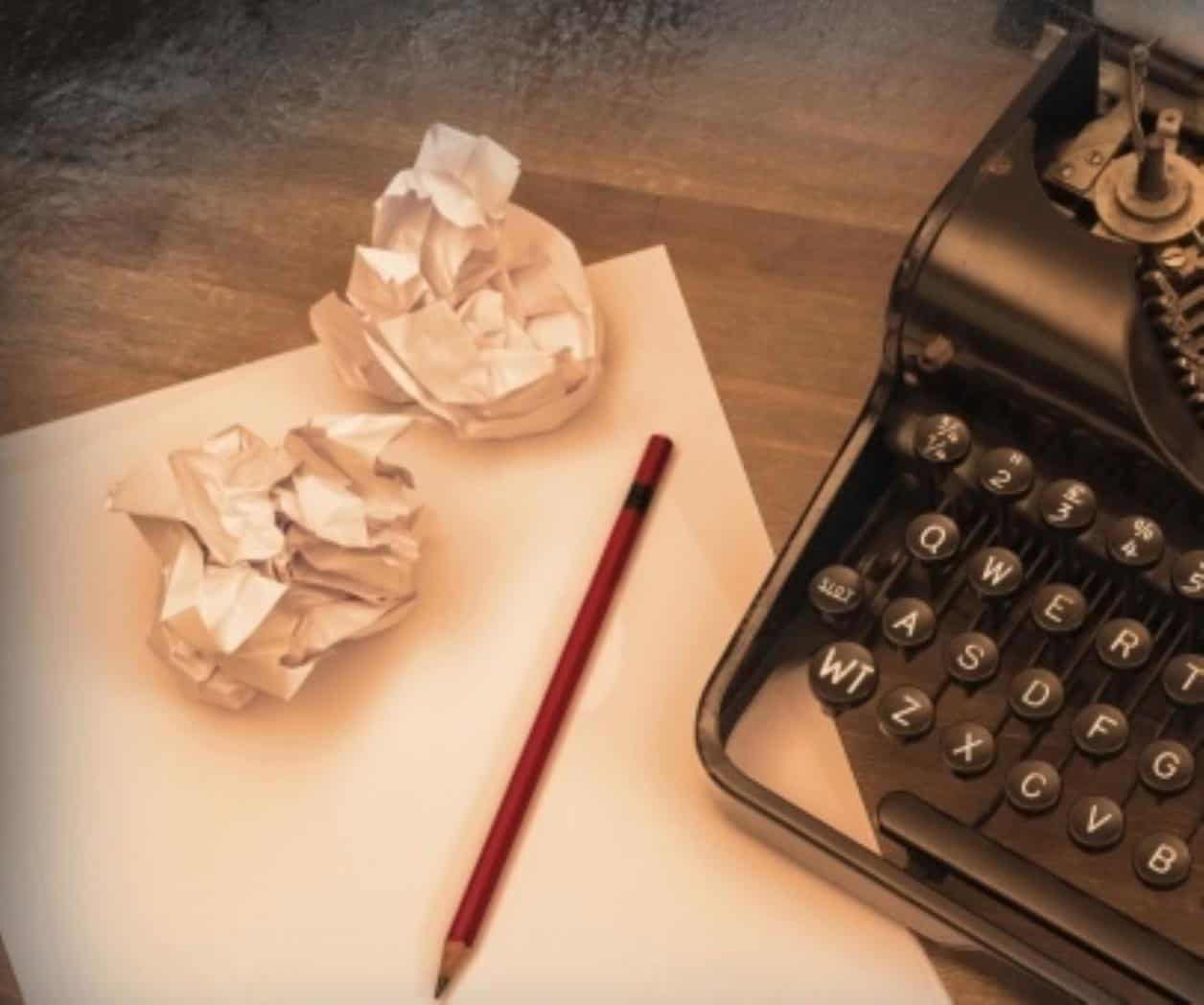
Empieza la criba de libros que se han de volver menaje de casa; salvo contadas prendas de vestir, son libros la mudanza con la que cierro una década en Madrid con la ilusión de trasatlantizar veinte o treinta volúmenes que podrían unirse a unos miles de ejemplares que dejé embodegados en México, creyendo que no volvería.
Sólo cabrán los indispensables, los firmados y los entrañables: esos libros sin los cuales no puedo andar ni dormir sin dormir y los que se quedan se quedan en buenas manos (de un músico y un editante), pero sin pétalos que se guardaron ilusoriamente entre sus páginas sin nombre, sin boletos de tren y metro y sin fotografías que permanecían escondidas.
Está más que demostrado que mover una biblioteca (así como poblar una librería que se salvó del abismo) es un doctorado en letras que, así como puede apuntalar las canas de un escritor, puede propulsar el ego de un trepador.
Está en las páginas sabias de Alberto Manguel y en otros párrafos luminosos el discreto encanto de ir alineando o desvalijando los estantes que se han leído pasado un tiempo y, así, quiero que conste en estas líneas, la mágica actividad de las deshoras. Hablo de los ratos supuestamente invisibles en que me parece que se mueven los libros (por la evidente huella que dejan los lomos sobre el polvillo de la madera) como queriendo meterse a la criba.
Arriba a la derecha se han movido las dos ediciones facsimilares del Quijote de Cervantes, a riesgo de tirar desde su altura a las dos figuritas perfectas de Sancho y su señor don Quijote con rucio en miniatura y Rocinante en plomo.
Abajo y rota la fila de sus lomos se han movido todos los libros de Chesterton y en el estante más próximo se desajustaron las obras completas de Borges, dejando una portada mirando hacia la habitación como si le concedieran el don de la vista al sabio callado que parece mirarme fijamente cuando vuelvo a entrar a la habitación.
Al lado del escritorio han roto filas los diccionarios obesos que por su peso en papel no podrán viajar en mis maletas y se han alterado por colores los libritos y librotes que he utilizado para dar talleres de cuento o clases de historia de México.
Hay no pocos libros que saben que tienen manera de clonarse una vez que logre recuperar un espacio propio al volver a lo que antes se llamaba Distrito Federal, pero los demás volúmenes se resignan a pasear ya sin correa por el Parque de El Retiro y las callejas memorables del Barrio de las Letras.
Se irán también los soldaditos de plomo que pintó el otro Jorge, junto con el penúltimo encendedor que usó en París; las fotografías de Joy y de mi maestro don Luis. Todos los cuadros y cuadritos de mis hijos leyendo desde infantes y los fantasmas que ahora devuelvo al cielo de México y por supuesto, me llevo la veintena cuadruplicada de libretas donde deambulan tantos posibles personajes dibujados.
Dejo los originales de dos o tres novelas que se fueron a la imprenta y que no merecen cruzar el Atlántico encuadernadas (o engargoladas, término que se olvidó en Madrid inexplicablemente) y se quedan los lápices truncos y las plumas de punta seca, las acuarelas ya del olvido y telas vírgenes que podrían reproducirse de una rara manera en Coyoacán una vez que consiga de no sé qué manera volver al milagro de hilar una biblioteca, sacar todos mis libros de cajas como quien desenrolla la manta donde se imprime una biografía y entonces, en un momento de silencio, recordar como perfil de una ciudad entrañable el horizonte de cada estante que estoy despoblando en Madrid como si le regalara un vacío o heredara ya para siempre media memoria.



