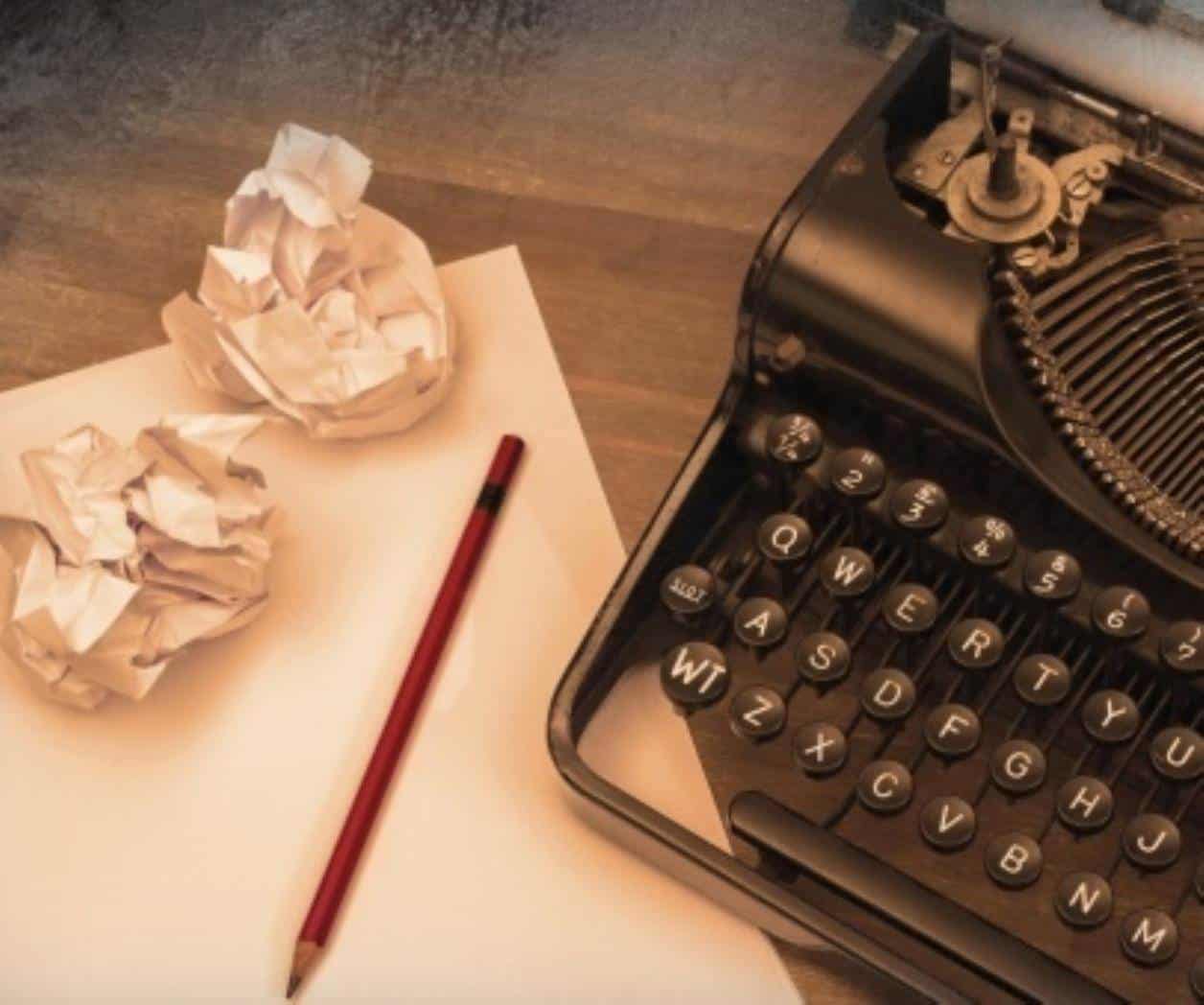México y el mundo: la brújula perdida

La reaparición declarativa y epistolar de México en estos años, a ratos ocurrente y a ratos hilarante, en ciertos asuntos internacionales, desde la ambigüedad sobre Ucrania o el ataque de Hamas a Israel, hasta el fraude electoral en Venezuela, los pleitos con España, Perú, Ecuador, EEUU, ONU, OEA y un largo etcétera, ha reanimado la discusión de una asignatura pendiente que va más allá de filias, fobias e historias y que consiste en examinar si México necesita una política exterior distinta y más funcional en el inédito, cambiante y complicado siglo XXI.
Aunque las diversas crisis en la región -desde la pobreza, la violencia y la migración hasta el populismo y la autocracia crecientes- no son menores, la discusión de fondo es en realidad acerca del papel que México debe jugar, si alguno, en una coyuntura internacional tan inestable. Veamos.
En la iconografía cívica nacional, la política exterior ha sido, entre mitos, realidades y desafíos, una de las áreas en donde los diferentes actores parecían haber logrado, al menos hasta hace algún tiempo, un elevado grado de coincidencias. A diferencia de otras políticas públicas, la acción internacional de México había sido generalmente una zona de consensos más que de disensos; una extensión del lábaro patrio en el que se envolvieron -bajo una mezcla de nacionalismo, timidez y desconfianza ante lo externo- gobiernos, partidos, academia y opinión pública, tanto para resolver determinados arreglos de la política doméstica, como para que el país buscara un espacio en el mundo.
El carácter relativamente autónomo de esa política fue, en buena medida, instrumental y práctico. Una lectura detenida y desapasionada muestra que la política exterior no fue siempre una política estrictamente principista -aunque tuvo éxitos diplomáticos-, sino que de manera a veces muy puntual fue utilizada por los distintos regímenes políticos, en primer lugar, para ensanchar los márgenes de negociación en la difícil agenda bilateral con los Estados Unidos; para cobijarse, en segundo término, bajo el paraguas de seguridad norteamericano y evitar que México se viera contaminado por los brotes de insurgencia que proliferaron en América Latina en los años sesenta, y, finalmente, para neutralizar a la disidencia interna y a los grupos de izquierda, entonces ilegales en México, que supuestamente amenazaban la estabilidad política encarnada en el régimen de partido único.
Hasta principios de los años ochenta, medida contra esos objetivos y bajo una concepción elástica del “interés nacional”, ese diseño funcionó con eficacia razonable, pero no en cuanto a los resultados que arrojó sobre otras variables clave para el país, como su inserción económica internacional o sus niveles de competitividad, ni tampoco contribuyó a disminuir la dependencia económica externa o a otorgarle a México un protagonismo muy relevante en el escenario internacional. De hecho, ninguna de esas cosas ocurrió.
Las lecciones derivadas de esos períodos más la consolidación de EE UU como la superpotencia económica, militar y política; la revolución tecnológica; la globalización financiera, y la emergencia de nuevos actores y temas en la agenda internacional, llevaron a México a actualizar su estrategia, a darle a la diplomacia un acento económico innovador, y a aceptar que la centralidad de nuestra política exterior la constituye inexorablemente, y así será por largas décadas todavía, la relación con EE UU, como desde finales del siglo XIX.
Las mejores expresiones de ese cambio político y conceptual fueron, sin duda, la profunda integración económica con EE UU a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, y, en lo interno, los procesos de apertura y modernización del Estado durante el período liberal, clásico o nuevo. En consecuencia, para efectos de política exterior inteligente y pragmática ¿es hora también de actualizar la visión?
La primera cuestión tiene que ver, ciertamente, con el soporte conceptual. Mientras vivimos en otros períodos históricos fue una decisión prudente sobrellevar los costos de la vecindad, dar una sensación de equilibrio ante el enfrentamiento bipolar, y ofrecer una imagen de progresismo que casaba bien con los vientos de la época.
Pero el México del siglo XXI es ya un país de 130 millones de habitantes, con otros 12 millones viviendo fuera de él y unos 26 millones más de segunda y tercera generación. Es la decimotercera economía en el mundo. Comercia bienes y servicios, petróleo incluido, por más de 1.1 billones de dólares anuales con el exterior . Comparte la segunda frontera más extensa con el país todavía más poderoso del planeta, del que ya es, aun con el impacto de China, su primer socio comercial, y existen unas 32.000 empresas de capital norteamericano en México.
Por tanto ¿debe o, mejor dicho, puede un país con estas características tener una política exterior tradicional cuyas orientaciones sean los devaneos adolescentes de la era bipolar (“Que lo oiga bien Moscú, que lo oiga bien Washington”, solía decir con desmesura Luis Echeverría en los setenta) o la historia oficial de los libros de texto? Probablemente no. Antes bien, México necesita una política exterior incluso más activa, que lleve a repensar con pragmatismo los principios en función de las nuevas realidades políticas y económicas a nivel internacional. Y esto pasa, inevitablemente, por la relación con EE. UU.
Largamente discutida pero nunca resuelta, y en el ínterin aderezada por la quimera de la “diversificación” o la “integración” latinoamericana, esa relación sigue siendo un aspecto algo traumático en nuestra cultura cívica y, lógicamente, en la forma como México se relaciona con el exterior. Aunque el psicoanálisis es la única enfermedad “que se reivindica a sí misma como una cura”, según decía Karl Kraus, a veces parece que es el camino que queda para aceptar que ningún país puede ingresar a la edad adulta si no comprende y procesa con nitidez y sentido práctico las lecciones de su propio pasado, afronta sus fantasmas y comprende su papel en el presente y el futuro.
Y los datos duros y hechos concretos en materia de seguridad regional, violencia fronteriza, migración, drogas, crimen organizado, medio ambiente, inversión y comercio -que son la estructura vertebral de la relación bilateral- son inequívocos: México no tiene ni tendrá una relación tan crucial y estratégica como con EE UU.
En consecuencia, se trata ahora de que México cuente, en un sentido geopolítico y económico integral y de largo plazo, con un “pensamiento estratégico” en el campo internacional; de identificar que cualquier país necesita definir sus prioridades reales y concretas y sus socios, amigos o aliados, de asumir los compromisos, ventajas y costos derivados de esa elección, y, por ende, de actuar en consecuencia.
Finalmente ¿son algunos problemas puntuales de la coyuntura los más relevantes o es que, en realidad, México necesita examinar, reflexionar, discutir, diseñar, formular y ejecutar una política exterior distinta? Todo indica que sí. Abordar hoy los distintos conflictos y crisis en el escenario internacional y tener una posición clara frente a ellos debe darle densidad a una agenda exterior coherente, ordenada, práctica y efectiva.
En el mundo líquido del siglo XXI, esa política no puede depender de declaraciones infantiles ni de demagogia burocrática sino del crecimiento integral, sostenido, competitivo y equitativo del país, y a ello debe contribuir la política exterior.
El México del siglo XXI debe comprender mejor el mundo real y distinto, moverse con mayor confianza y madurez, asumir responsablemente que puede desempeñar un cierto papel en el escenario hemisférico, y aceptar que parte fundamental de su desarrollo y prosperidad está y estará ligado, ineludiblemente, a la evolución de una arquitectura internacional de la que, aunque quiera evadirla, forma parte.