Pobreza: ¿tragedia o estadística?
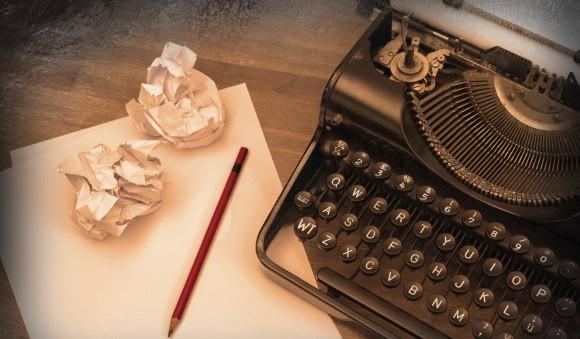
Si, según le atribuyen a Stalin, "un muerto es una tragedia y un millón de muertos es una estadística", el reciente informe de los datos sobre pobreza ha sido revelador de la confusión por la que atraviesa México a la hora de enfrentar sus propios fantasmas conceptuales, morales y políticos. En palabras simples, elevar la línea de ingresos supone unos pesos más en el bolsillo a cambio de algo; salir de la pobreza, en un sentido integral, consiste en comprender el drama humano y mejorar la vida y las expectativas de las personas y las familias.
Pongamos las cosas de manera apropiada.
Al iniciar el segundo Gobierno de Morena hace casi un año, México estaba (y sigue estando) sumido en un desastre: 188.000 homicidios dolosos; 800.000 personas muertas en pandemia; 50 millones sin acceso a servicios de salud; un tercio del territorio nacional controlado por el crimen organizado; crecimiento económico anual de 0,8%; déficit fiscal de 5,9% del PIB; improductividad crónica; el Fondo de Estabilización presupuestal, un colchón para las vacas flacas, pasó de 280.000 millones de pesos en 2018 a 97.000 millones de pesos en diciembre de 2024; Pemex quebrado; un país en el lugar 77 (sobre 193 países) en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, y a la cola de los índices internacionales de corrupción, Estado de derecho y crimen organizado, entre otras cosas.
Esa es la tragedia prevaleciente y en la que la estadística sobre pobreza, como se vio en la publicación de los datos y en el informe presidencial del pasado 1 de septiembre, aparece como clavo ardiente del cual cogerse ante esa panoplia tan crítica. ¿Significa entonces que mover la aguja de los niveles de ingreso no importa? No. Lo que quiere decir es que, en las condiciones actuales de la economía, el conocimiento, la revolución tecnológica o la transición demográfica, energética y sanitaria el nombre del juego ya cambió radicalmente y, por ende, contabilizar ingresos adicionales derivados del aumento al salario mínimo, las remesas y las transferencias gubernamentales, en ese orden, como el vale al paraíso es optar por la ley del menor esfuerzo para enfrentar una realidad que no requiere aspirinas, sino cirugía mayor y, en paralelo, más humildad política por parte del gobierno y más pudor analítico.
Veamos, por ejemplo, la emergencia educativa en la que inicia el ciclo escolar 2025-26. Un niño mexicano de 10 años que hoy va a una escuela pública de nivel básico forma parte del 70% que, a esa edad, padece lo que se llama "pobreza de aprendizajes", es decir, no sabe leer ni entender un texto simple. Suponiendo que en su trayectoria escolar no supere esa condición, estará en riesgo de que su inserción laboral y sus ingresos económicos sean determinados por esa grave desventaja y, si bien le va y algunas de sus condiciones mejoran a lo largo de su vida, apenas estará por encima de la línea de pobreza. Este dato es consecuencia del estancamiento del país en logros de aprendizaje, de los rezagos que hay por estrato socioeconómico y por Estado, y, por supuesto, de que son tantos los progresos en otras partes del mundo que parecen estar condenando al nuestro a una tragedia irreparable.
Los hechos son irrefutables. En 2023, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) presentó su Evaluación Diagnóstica, que confirma que en lectura, matemáticas y formación cívica los alumnos mexicanos de 2º de primaria a 3º de secundaria solo aciertan en las pruebas, en promedio, el 44% de los reactivos. En PISA, México borró de un plumazo los pequeños avances logrados: 34% de sus estudiantes alcanzó el nivel 2 (de 6) de competencia en matemáticas, significativamente menor al promedio de la OCDE, que es del 69%. En lectura, 53% alcanzó ese nivel frente al promedio de 74%, y en ciencias pasó lo mismo: 49% de los mexicanos versus el promedio del resto, de 76%. Y, en el Estudio Regional Comparativo y Explicativo de la Unesco (en el que México decidió no participar este año), 58,4% de los alumnos mexicanos de 6º grado estuvieron por debajo del "nivel mínimo de competencias" en lectura y 62% en matemáticas. Dicho de otra forma: una generación de reprobados.
¿Podrán estos niños, la mayoría de los cuales son de familias pobres, superar esa condición y tener una vida digna? Sinceramente, no. Y por donde se vea, es una catástrofe que provocará un aumento en la deserción escolar y un impacto en la formación de capital humano que dañará la adquisición de competencias y habilidades de los estudiantes y, por lo tanto, sus expectativas de empleabilidad.



