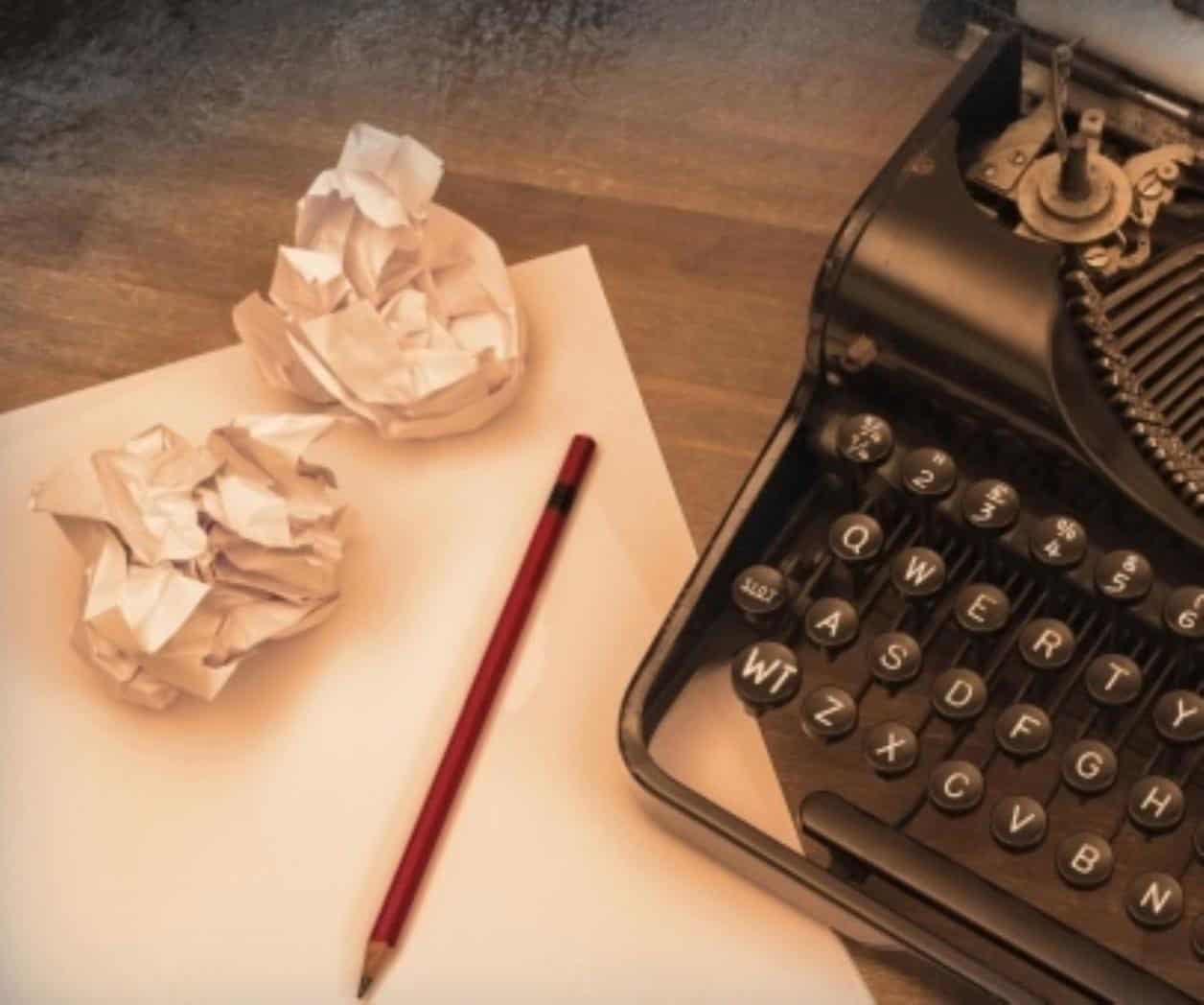Por encima de la ley

Es bien sabido que no son los catedráticos, sino los jueces, quienes tienen la exclusiva responsabilidad de juzgar. Y en el desarrollo de esa noble y capital tarea del Estado, que es juzgar, los magistrados deben cumplir siempre la severa obligación de no aplicar la ley penal de manera caprichosa o arbitraria.
La teoría reconoce que la aplicación de la ley comprende siempre su interpretación, pero es más verdad aún que, cuando la ley es clara y terminante, no es lícita labor creativa alguna. Solo cuando haya alguna oscuridad está llamado el juez a interpretar la ley penal y nunca más allá de su tenor literal posible. La creación de la ley penal por el juez está radicalmente prohibida y así lo proclama el principio constitucional de legalidad penal.
Cuando el juez sustituye el tenor literal de un precepto penal por conceptos de su invención o aplica construcciones doctrinales a hechos a los que no corresponde, se pone por encima de la ley y se convierte en un político ilegítimo.
A veces los jueces recrean la ley penal por error. Pero lo malo es cuando lo hacen a propósito, por estimar que la justicia debería alcanzar a quien la ley no contempla. Cuando un juez incurre en uno de estos desatinos, solo nos queda la esperanza de que lo corrija un tribunal superior y, especialmente, el Tribunal Supremo.
Pero como la justicia tarda en concluir sus procesos, esta se aleja de nuestro mundo y durante años quedan sujetos a la persecución penal personas inocentes que, al cabo del tiempo, terminan siendo exculpadas sin que nadie responda de su calvario.
A veces, algún juez puede pretender precisamente esto, llevar a alguien al calvario, aunque sepa que mucho después todo será probablemente anulado.
Lo peor es cuando el despropósito o directo propósito es obra del propio Tribunal Supremo. Siempre creí que esto no podía pasar en nuestro Estado democrático de Derecho, pues uno debería poder confiar en que sus integrantes sean seleccionados con elevados criterios de calidad técnica y cívica, de modo que queden excluidos los candidatos desprovistos de la virtud de la templanza, que debe acompañar siempre a la justicia.
Un error no hace callo, pero sucesivas resoluciones en las que el Tribunal Supremo se pone por encima de la Ley dan razones para compartir una grave preocupación no solo entre los catedráticos, sino también entre los jueces y magistrados a los que les desagrada ver al Tribunal Supremo colocarse por encima de la ley.
Así ha ocurrido recientemente, en primer lugar, en relación con el delito de terrorismo. Los graves desórdenes públicos que conocemos como Tsunami fueron solo eso, desórdenes públicos graves. En España todos sabemos bien, desgraciadamente, que el terrorismo es el tiro en la nuca, la bomba lapa, el secuestro y los estragos realizados con una organización terrorista detrás.
Aunque la redacción del artículo cambiara algo en 2015 para incluir a los lobos solitarios, ello no autoriza a decir que aquello que no es terrorismo lo es. Convertir los desórdenes graves en terrorismo es una arbitrariedad en toda regla. No debería ser necesario esperar a que lo dijera Suiza, como efectivamente ha sucedido para nuestra vergüenza y para escarnio europeo de nuestra justicia.
El despropósito se ha salvado por ahora porque ese juez de la Audiencia Nacional siempre tan protagonista, a quien había seguido increíblemente en su desafuero la sala del Tribunal Supremo, ha causado la total anulación del tan enojoso procedimiento, no por las razones antes aludidas, sino por excederse en el tiempo procesal, lo que no ha de extrañar a nadie, pues se trata de un juzgado que parece que acumula los expedientes y los deja dormir hasta que algún hecho político de actualidad los reclama.
Saltarse la ley es también aplicar las figuras delictivas de la malversación y la prevaricación a los miembros del antiguo Gobierno andaluz. Todos los penalistas sabíamos sin necesidad de esperar al Tribunal Constitucional que no había malversación más que en el director general que había aplicado efectivamente los caudales públicos de modo personal y concreto.
Tampoco había prevaricación, pues no puede consistir esta nunca en la remisión por el Gobierno de una iniciativa legislativa ni en la adopción por el Parlamento de una ley, que es algo que debería dar lugar a lo sumo a la responsabilidad administrativa contable.
Pero se impuso el relato que adoptaron la jueza instructora, la Audiencia de Sevilla y al final, desgraciadamente, el propio Tribunal Supremo, que confirmó la invención de una malversación y de una prevaricación que no eran tales. Pareciera que entonces se hubiera querido equilibrar sobre los unos esa balanza de la justicia que caía siempre del lado de los otros, aquellos que todo el mundo sabía que se habían llevado a su casa el dinero en bolsas de plástico.
La inmensa mayoría de los jueces y magistrados cumplen su tarea con dignidad y sin incursiones políticas. Pero sabemos también que últimamente hay jueces incansables que adoptan decisiones difícilmente comprensibles y con tintes políticos evidentes.
Y es lógico que algunos actúen así, convirtiendo en ley su capricho, si el propio órgano del gobierno del poder judicial ha estado durante cinco años sin renovar en contra de la ley y el derecho, y no hay nadie a cargo de gobernar y de ejercer las medidas correctivas y las funciones disciplinarias que residen en dicho órgano. Los tiempos revueltos son malos para todo, pero todo será peor si los jueces hacen pasar por derecho lo que no es sino su comprensión de lo político, colocándose así por encima de la ley.
* Luis Arroyo Zapatero es catedrático emérito de Derecho Penal de la UCLM y presidente de la Sociedad Internacional de Defensa Social y Política criminal humanista.