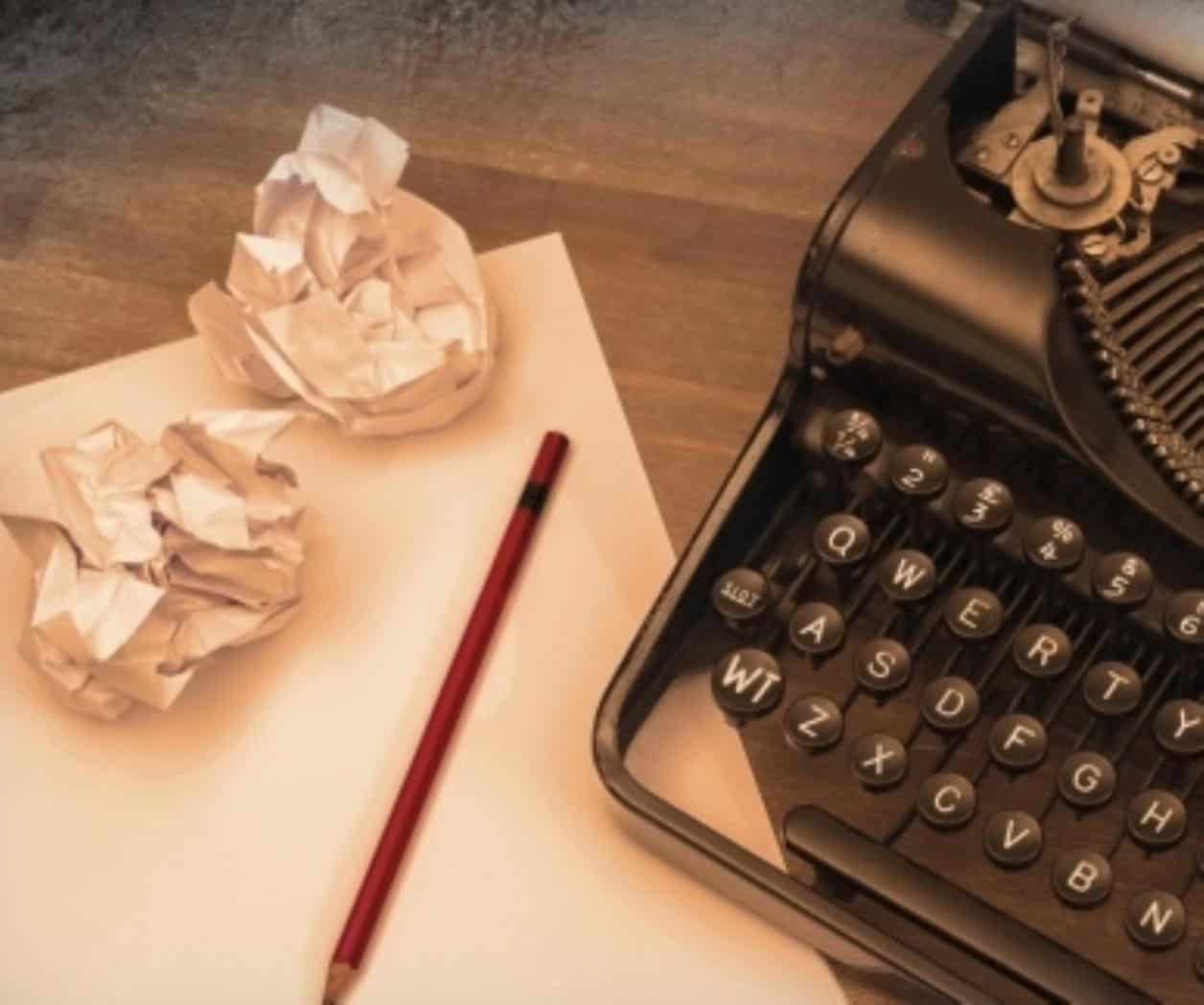´Sierra Madre´, nada qué ver

La serie de Max es el hábitat que no pocas familias mexicanas sueñan: lugar idílico de estética tan kitsch, que hermana a narcos y ricos; el relato que supo aprovechar nuestro surrealismo
Lleva cinco capítulos la entretenida serie "Sierra Madre" (Max), retrato del privilegio bendecido con la inconsciencia de su vacuidad, ficción de algo que vivió Nuevo Léon tres lustros atrás, versión dramatizada de cosas que pasan hoy por doquier. Una oportunidad para reír y lamentarse.
En Sierra Madre a los personajes que tienen voz les da miedo ir a Monterrey, es decir vivir fuera de su nube. Los que no tienen voz, en general, son de otra parte; de Apodaca, por ejemplo, cuya mayor gloria es que el protagonista les reconozca como "gente trabajadora".
La serie, de Diego E. Osorno y filmada por Alejandra Márquez Abella, es sobre un principito que un día quiso ser rey. Rey chiquito, con el perdón de Trino. Rey de San Pedro, que más que municipio, es feudo, porque en Sierra Madre los que tienen el privilegio de hacerse escuchar proclaman, y en eso no hay imaginación novelesca, que San Pedro es de ellos.
El ellos y los otros, por supuesto, no es una cosa privativa de la alcaldía más próspera de México. Por eso, Sierra Madre retrata muchas regiones, sean "desarrolladas" como el cuasisuburbio regiomontano, o sean "nada qué ver", con acento —por supuesto— de Cindy La Regia.
Sierra Madre no es una comedia, pero hace reír. Y mucho. La fatuidad de varios de los personajes, su desconexión respecto al país en que viven, la permanente competencia por coleccionar excentricidades y fotos en Instagram de las mismas, y el desprecio a la ley es tan hilarante, como familiar.
Insisto: no retrata a las y los sampetrinos, sino a los sierramadrenses de todo lugar, de quienes buscan, desean, pretenden, anhelan, imploran habitar "un reino", un espacio como el de la serie, que es más que coto y club: es un limbo seguro, escudo de oropel ante el infierno nacional.
Entretenida como es, a algunos disgustará que llegue justo en tiempo electoral, cuando alguien que se parece al protagonista de la serie —porque, ya saben, toda coincidencia entre un producto de estos y la realidad es siempre casual— encabeza las preferencias en Garza García.
No dejen que tal detallito les incomode. No es una alegoría de nadie en particular; o más bien sí, es una colección de situaciones, incluidos personajes, que en este caso pueblan el noroeste del país, pero que tienen clones, como los sombreros Tardán, de Tijuana a Yucatán.
Tampoco es, como no podría esperarse de Osorno-Márquez, un soporífero churro de denuncia de las injusticias, con proclamas desgastadas o chatas, sean sesenteras o de mañanera actualidad. Otra vez: nada qué ver. Es un bien llevado relato que exhibe sin sermonear.
Además, por otro de sus dramáticos componentes, resulta inmejorable la coyuntura en que surge Sierra Madre. Intento no adelantar nada que genere prejuicio con respecto a la trama, pero hay que decir que pone sobre la mesa el rol del narco en nuestra sociedad, en nuestros comicios.
¿Cuántas comunidades hemos visto caer en la ingenua y al mismo tiempo trágica fantasía de que todo lo que hace falta para solucionar el problema de la violencia es pactar con los criminales? En Sierra Madre abren una ventana a ese tipo de tonterías.
Asumen el autoengaño a tal nivel que incluso aceptan convivir con uno a quien en otra circunstancia difícilmente darían la mano. Están dispuestos a obviar sus prejuicios de clase para, cobijados en el clásico don´t ask don´t tell, soñar que tendrán la seguridad que las autoridades no les dan.
Clase. Vaya término a mediados de 2024. En Sierra Madre es asumida como una cuestión natural, divina. Tanto que incluso dentro de la familia hay primos de primera y otros de cuarta (decir de segunda sería conceder demasiada cercanía, y eso primero muertos). Abusados con confundirse.
Pero volvamos al narco. Sierra Madre tiene el acierto de ponernos en la pantalla un no se hagan, eso que llamamos crimen organizado no nació con Calderón, ni por Calderón, ni se extinguirá —vale adelantar— con el trillado "combate a las causas".
Narco hoy es el patrón regional que por la vía armada impone su ley a otros, empezando con los gobiernos municipales, tan corroídos por la avaricia de algunos de sus ocupantes, tan títeres de quienes lo mismo dictan dónde hay casinos, quién es policía o dónde tirar a los ejecutados.
Narco es en Sierra Madre el cacique rural. Y éste tiene un antecedente en los ganones de la revolución mexicana o, para no oírnos tan lejos, en el acuerdo metainstitucional que siempre lograron los jeques priistas para tener los territorios "en paz".
Narco, finalmente, es un concepto matrioshka. Surge uno tras otro, y así sucesivamente, hasta que uno de ellos se confunde y ya se cree patrón, cuando es apenas un correveidile, el vínculo vergonzante entre dos mundos, entre San Pedro y los narcos. ¿Cuántos habrá así?
En Sierra Madre, como se ha visto con tanta pax narca, el acuerdo dura hasta que de pronto surge competencia; y los verdaderos patrones han de fraguar un nuevo pacto para seguridad de todos. Las instituciones y la ley es algo que no existe en ese México: sólo el linaje o las armas.
Entre la casta y aquellos que por la vía de la muerte encuentran y hacen respetar su sitio, hay una corte de saltimbanquis que son tan aspiracionistas como funcionales al reino de Sierra Madre: desde la prensa, periodistas románticos incluidos, hasta la alcaldesa.
Paréntesis obligado. La alcaldesa es interpretada por Karina Gidi. Si por una cosa vale ya la pena ver esta serie es para apreciar su actuación. Y los mismo con Julieta Egurrola.
Es común pensar que los medios de comunicación nacionales son los más poderosos de México. O, dicho de otra forma, que los únicos medios con influencia son aquellos con asiento capitalino. Sierra Madre nos recuerda cuán equivocada es tal noción centralista, cuán influyente y/o corrupto puede ser un medio regional.
La prensa en Sierra Madre está compuesta por idealistas que creen que el cambio no solo es posible sino que es lo único que vale la pena del oficio, intentar incidir en mejorar las cosas, y por dueños y gerentes mediáticos que salivan al enchufarse al poder real: al gobierno, a los empresarios, o a la mafia, que a veces, como dice el chiste, son lo mismo.
Porque al final, Sierra Madre es el hábitat que no pocas familias mexicanas sueñan. Lugar idílico de estética tan kitsch que hermana sin rubor a narcos y ricos, el relato que, sin demérito para sus productores, supo aprovechar nuestro surrealismo, donde caminan del brazo una narcoabogada, el gobierno y las revistas del corazón.
El mundo donde si de repente las cosas se descomponen, pues compremos armas. Si ni con eso se puede, los ricos, decía Víctor Jara, siempre tendrán tías en Miami, aunque los de Sierra Madre prefieran Nueva York o de perdida San Antonio o Houston.
La regla no escrita es nunca olvidar que el territorio no se defiende con la ley en la mano, sino con machos o hembras alfa; que la paz es una cosa de determinación de iluminados no de construcción de instituciones, que no importa si el país está en llamas mientras haya un buen cortafuego en los límites de este San Pedro, de cualquier San Pedro.
San Pedro, nombre de evocación celestial, que tuvo la mala suerte de estar al lado de Monterrey, a donde no hay que bajar —nótese— el desdén, porque quienes cometen esa locura, de abandonar el cielo, pueden acabar quemados, como en el incendio del Casino Royale (2011, con 52 muertos).
Sierra Madre es una ficción de un espacio que pudo haber existido a principios de los dosmiles, donde tres sexenios después podría gobernar, si existiera ese San Pedro, un personaje digno de una mente de novela, donde los gobiernos y los ciudadanos son completamente de utilería.
Pero es una serie, una buena manera de matar el tiempo, un animado entretenimiento sobre una sociedad clasista y desconectada del país que, con nosotros, nada qué ver.