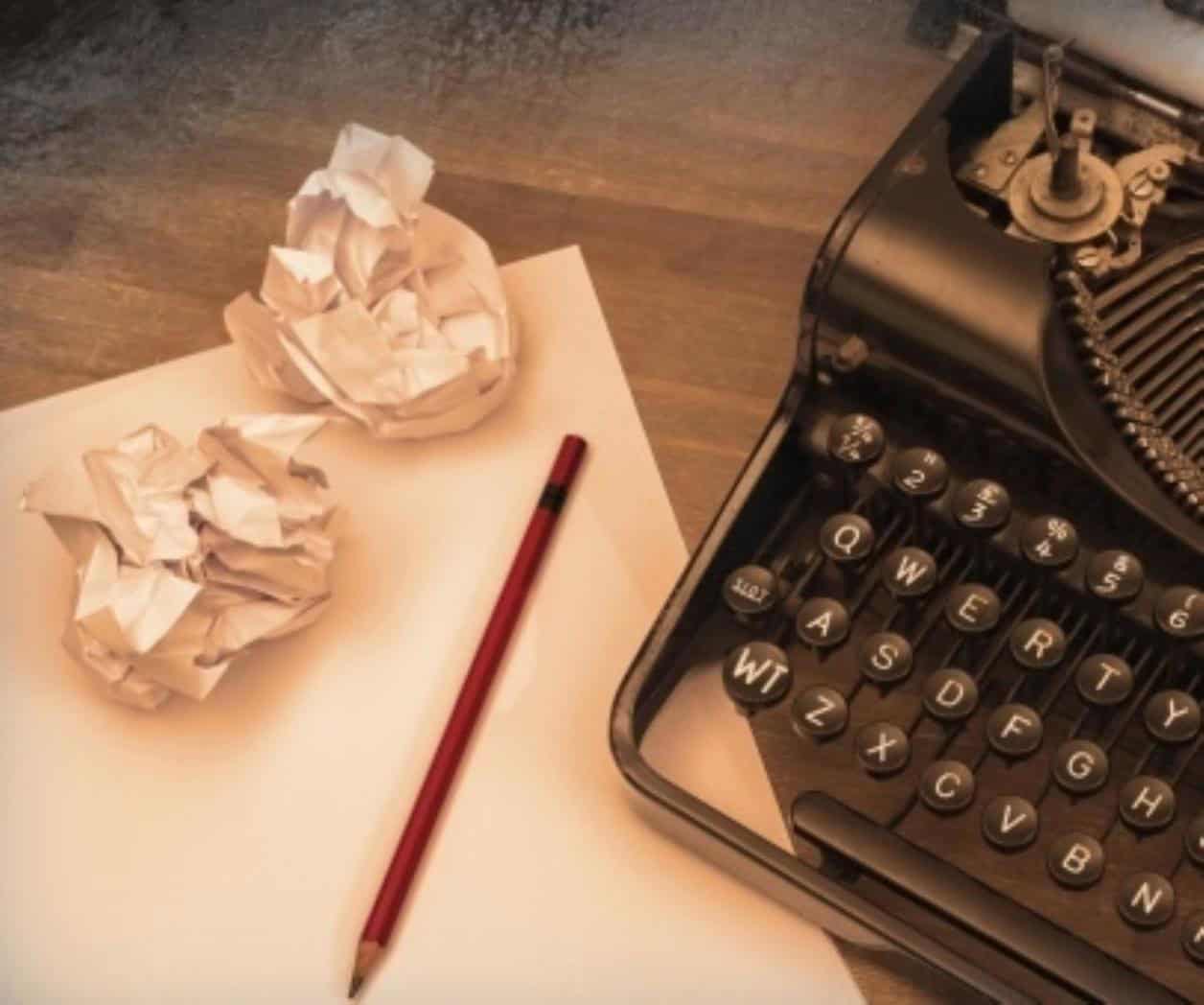No es una derrota conservadora, es una devastación

Hace ya años que —por suerte— nadie se refiere a las elecciones como "la fiesta de la democracia", pero en el Reino Unido aún saben cómo convertir las elecciones en una fiesta. En los clubes más políticos de Londres prolongan las veces que haga falta el whisky de la cena para seguir el conteo como quien ve un partido de futbol.
Son muchas horas y, en consecuencia, pueden ser muchas copas, pero en un país con la pasión por la apuesta, seguir en directo si Chichester se mantiene conservadora o Somerset Norte vira al laborismo se acompaña con los vítores que, por lo general, reservamos a las tandas de penaltis.
En el conservatorio tory de Pall Mall, nunca hubo más vítores que en las elecciones del otoño de 2019. A las tres o las cuatro de la mañana, cuando las copas daban paso a las salchichas y el bacon de un desayuno inglés, la satisfacción era pletórica.
No había que esperar más resultados. Boris Johnson ganaba con una mayoría que no se veía desde los tiempos más gloriosos de la Thatcher. Circunscripciones que eran de izquierdas antes de inventarse el laborismo habían votado conservador.
El norte de Inglaterra, la parte dura y cetrina del país, olvidó sus agravios históricos con los tories para hacer lo nunca visto: votarles. Confiaban en la promesa que, para halagar sus instintos proteccionistas, había hecho Boris Johnson, esto es, culminar un Brexit exitoso.
Aquella fue una noche de brillo para los conservadores: seguían siendo, como se han imaginado desde los tiempos de Disraeli, "el partido de la nación". La derrota tory es proporcional a la confianza malversada.
Los tories han tenido malas rachas: la última, con Blair, les duró una década. La derrota de ahora, sin embargo, es de una devastación que amenaza con ser existencial. En retrospectiva, aquel brillo de la última mayoría era el último chisporroteo de la luz antes de apagarse.
Si alguien piensa que era fácil vencer a Corbyn, deberá pasmarse de que los conservadores hayan entregado la victoria a un hombre como Starmer, que ayer era su hazmerreír y hoy ha visto reivindicar como virtudes su insipidez, su moderación y su apego a las formas.
Hay aquí algo de contraveneno: recordemos que Johnson lo hizo todo —hasta estéticamente— para parecerse a Winston Churchill. Ahora solo podemos recordarlo cerrando los ojos, pero es más que una anécdota: en buena parte los tories, ebrios de pasado, han sido estos años una caricatura anacrónica y nacionalista de lo que fueron.
En una democracia no hay tal cosa como "partidos de la nación": las naciones votan lo que les da la gana. La prueba, este jueves. Pero, además, la nación va cambiando y los tories no se han enterado, volcados como estaban en su solipsismo. Su maquinaria de poder ha degenerado en juegos de poder internos: es difícil saber, más allá de las siglas, qué ha podido unir ante el votante a Cameron con Sunak o con Truss.
Y si la cuestión europea se llevó a varios primeros ministros por delante —Major, el propio Cameron—, quien se pregunte si los efectos del Brexit han sido tan negativos, bien puede empezar por ver lo que tenemos ante los ojos: los destrozos que ha causado en un partido-institución como han sido los tories.
No es consuelo pensar que un Sunak justo está pagando por pecadores como Johnson y Truss, porque el diagnóstico que ahora se sigue tampoco es bueno: el Brexit y sus guarniciones —proteccionismo, nacionalismo, y demás— constituyen una enfermedad autoinmune. Ya hemos visto que es capaz de corroer a un gigante. Y, puestos a ser bocazas de pub, Nigel Farage no tiene competencia.