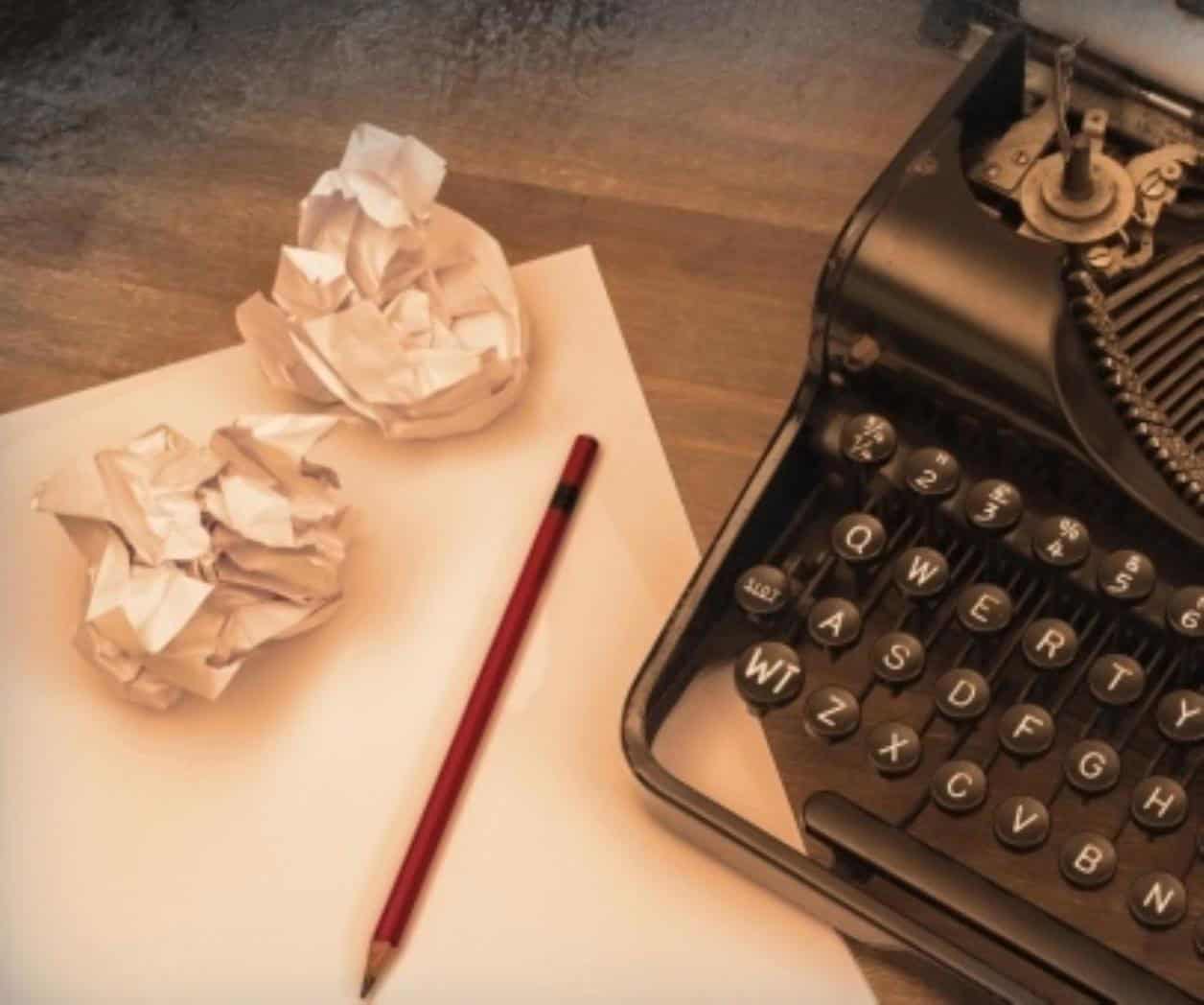¿Reforma fiscal? No es cobrar más, sino invertir mejor

Hay suficiente evidencia que demuestra que todo proceso competitivo de crecimiento económico sostenido se funda en los incrementos en productividad, en los niveles de inversión que hace un país y en el marco institucional y normativo. Lo primero depende de la educación, el desarrollo de talento, innovación y tecnología. Lo segundo, de las oportunidades que ese país ofrezca para invertir y la disponibilidad de recursos públicos y privados. Lo tercero de que funcionen el Estado de Derecho y un marco regulatorio eficiente.
Pero tanto políticos y académicos más o menos serios como los analistas de ocasión, que proliferan como hongos en el México de hoy y no tienen la menor idea de cómo funcionan las burocracias públicas a todo nivel, simplifican ese proceso tratando de encontrar el Santo Grial y lo reducen a una reforma fiscal de la que, hasta ahora, nadie sabe en qué podría consistir pero suena chic. Trátese de lo que sea, esgrimen que todo se resuelve cobrando más impuestos al que se deje, en especial, desde luego, a los contribuyentes que están dentro de la economía formal.
Pero graciosamente omiten la otra mitad de la ecuación: en México y de hecho en todos los países de América Latina la calidad del gasto público es deplorable y por ende recaudar más dinero sin una rigurosa planeación, focalización, monitoreo y evaluación de lo que se hace con ello, es entregarlo a la ejecución de una burocracia devoradora, corrupta e insaciable.
La literatura al respecto es robusta y abundante. En América Latina, la sempiterna mala asignación del gasto público –que aumentó en promedio anual 7 puntos porcentuales en las últimas dos décadas–, no solo lesionó gravemente la sostenibilidad macroeconómica necesaria para enfrentar los ciclos recesivos, sino que apenas redujo la desigualdad en 4.7 por ciento mientras que una combinación de políticas eficientes e instituciones funcionales -el llamado "gasto inteligente"- lo hizo en un 38 por ciento en las economías avanzadas.
Según identificó un estudio del BID, en la región se observan algunos de los ejemplos del gasto público más ineficiente del mundo (que en 2016 representaba 29.7 por ciento del PIB), debido entre otras cosas a la incompetencia del sector público, el despilfarro, la corrupción, la mala asignación, la pésima gobernanza o una mezcla de todo ello. Esto explica que ese gasto público –es decir, el que no sirvió para mejorar el crecimiento, la igualdad o la productividad– fue equivalente al 4.4 por ciento del PIB (unos 220 mil millones de dólares) de los cuales cuatro quintas partes se asignaron o se ejecutaron mal tan solo en compras públicas y en desperdicios, pérdidas, exenciones, condonaciones o "filtraciones" en los subsidios a la energía, los programas sociales y el marco tributario mismo. De hecho, algunos de esos subsidios fueron a parar a la población de mayores ingresos, puesto que el decil más alto recibe una cuarta parte de todos los beneficios y el primer decil solo el 5%, o sea, los ricos recibieron cinco veces más subsidios que los pobres.
Tan solo en México, una revisión rápida ilustra que buena parte de la ineficiencia del marco tributario se explica porque está mal diseñado y plagado de agujeros bajo las etiquetas de exenciones, excepciones, estímulos fiscales, subsidios y demás. Véase el caso del IVA, donde una serie de actividades, bienes o servicios están exentos o tienen tasa cero: joyería, oro, orfebrería, piezas ornamentales y artísticas; alimentos procesados para mascotas; chicles; tractores de todo tipo; caviar, salmón ahumado y angulas; herbicidas para la agricultura o ganadería, y un largo y surrealista etcétera. O bien porque hay privilegiados que disfrutan de un tratamiento discrecional como Pemex, empresa a la que el gobierno federal anunció en febrero de este año que le perdonaría el pago de impuestos por unos 87 mil millones de pesos porque, además de su proverbial ineficiencia y corrupción, está técnicamente quebrada.
Y no se diga el caso de estados y municipios mexicanos que han encontrado la solución más honesta: para quedar bien con la galería y no meterse en laberintos de excepciones/exenciones de plano no cobran casi nada. Veamos dos ejemplos. Uno es la tenencia o lo que ahora se llama con cierto eufemismo derechos de control vehicular. Resulta que ésta nació en 1962 como un impuesto federal pero con los años pasó a ser un impuesto local cuyos ingresos fueron una buena fuente de recursos para los estados. Era un impuesto con varias ventajas. Una es que es un impuesto progresivo y no regresivo, es decir paga más quien tenga vehículos de alta gama o de gran lujo y menos quien tenga un carrito modesto. Otra es que es un impuesto de control ambiental, de los que ahora se llaman impuestos verdes, que tienen como finalidad desincentivar el uso de vehículos particulares como una manera de hacer más eficiente la movilidad, reducir las emisiones contaminantes y mejorar los tiempos de traslado. Y una más, que es fácil de recaudar.
Con los años, sin embargo, y por razones electorales, prácticamente se dejó de cobrar o se estableció una cantidad fija muy baja para todas las unidades, y supuso que las entidades perdieran una fuente importante de ingresos propios. En 2008, último año en que fue de carácter federal, se recaudaron 35 mil millones de pesos a nivel nacional; en 2020, cuando ya lo manejaban los estados, cayó a 15 mil mdp, es decir, 55% menos que doce años atrás, y había 6 estados que ni siquiera lo cobraban. En cambio, el parque vehicular aumento 155 por ciento, por lo que de haberse mantenido la tenencia en las tasas adecuadas la recaudación estatal habría sido relevante.
El otro boquete es el impuesto predial, una fuente de ingresos que en los municipios mexicanos representa apenas el 0.13% del PIB mientras que en otros países supone entre el 2.5 y 3 por ciento. Como los alcaldes no quieren pagar el costo político de cobrar impuestos y se han vuelto adictos a las participaciones fiscales federales, que son el 73% de sus ingresos totales, el predial alcanza un modesto 8.8% de lo que le cae a la hacienda local. Esto es, en parte, causa del desastre en el desarrollo urbano y la mala calidad de los servicios públicos en muchas ciudades del país.
Por lo tanto, el diseño, la formulación y la ejecución de políticas públicas que impacten el crecimiento y la equidad tiene que empezar a abordar, o, más bien, a superar esas ineficiencias, incrementar la base tributaria, reducir la informalidad y combatir la evasión, si se quiere articular un círculo virtuoso que mejore la vida de la mayoría de las personas de una manera sostenida. La moraleja es clara: hay que remendar el saco roto antes de volver a llenarlo con políticas que ya fracasaron en el pasado.
Es en ese contexto que tiene que examinarse cualquier cambio tributario en países con alta debilidad institucional y legal y con gobiernos ineficientes y opacos como los que padecemos en México, tanto a nivel federal como subnacional, partiendo de un principio de sentido común: ninguna reforma fiscal es un fin en sí mismo sino un medio para elevar la capacidad de inversión pública y sólo será exitosa si promueve el crecimiento de la economía a tasas importantes y sostenidas. Vamos por partes.
La necesidad de una reforma fiscal en México es un tema viejo. Entre la abundante literatura especializada destacan, por ejemplo, las recomendaciones que el Banco Mundial (BM) preparó para México desde 2001 en las que se insistía en que el ancla fiscal mexicana, con una recaudación equivalente entonces al 10% del PIB (hoy está en 17%), era "insostenible y probablemente comprometerá el marco macroeconómico en el mediano plazo y mantendrá la reciente tendencia de subinversión pública".
En aquel momento, el BM señaló la urgencia de que México reformara "integralmente su sistema tributario" a partir de cinco criterios (efecto recaudatorio, eficiencia económica, equidad social, simplicidad administrativa y factibilidad política) e incluyera modificaciones en los rubros ya conocidos (IVA, ISR, exenciones y regímenes especiales entre otros) para lograr, en conjunto, un efecto inmediato de 3% de ingresos públicos adicionales como proporción del PIB y, cuatro años más tarde, de entre 5 y 6%. Pues bien, parte de la explicación reside en la hipótesis de que la economía mexicana crece a tasas muy bajas por una muy débil formación bruta de capital fijo, es decir, el porcentaje de inversión, en comparación con varios países. En otras palabras: si no hay más dinero no se puede invertir más y si no se invierte más no se crece a gran velocidad. Hasta allí, suena lógico. Pero como en México las cosas suelen ocurrir exactamente al revés que en el resto del mundo, aquí la inversión no siempre empuja a la economía.
Por ejemplo, el Consenso de Huatusco –las reflexiones de un grupo muy serio de economistas mexicanos (los hubo en alguna época) que solía reunirse en otros tiempos– encontró que en las últimas décadas el coeficiente de inversión ha permanecido relativamente constante pero su contribución al crecimiento ha disminuido notablemente. Entre 1960 y 1979 la inversión fue cercana al 20% del PIB y el crecimiento promedio fue del 6.5%. Entre 1980 y 2002 la inversión se mantuvo en niveles semejantes pero el crecimiento promedio fue menor al 3%. Y el porcentaje actual de inversión es de 24.9% del PIB y el crecimiento durante el sexenio de Morena terminará siendo de 0.8% promedio anual. ¿Qué pasó?
Aunque las causas pueden ser variadas, los de Huatusco concluyeron entonces, con razón, que buena parte de ese financiamiento fue a parar a proyectos pésimamente concebidos y planeados y de nula rentabilidad (como lo son ahora el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya o la refinería Dos Bocas) y refleja que "para aumentar la tasa de crecimiento no se puede contemplar únicamente un incremento en la inversión como instrumento, sino su contribución a la productividad factorial global en México". Este es un aspecto crucial de toda reforma: que se produzca efectivamente una correlación positiva entre contar con más ingresos públicos y alcanzar objetivos de crecimiento, y esto no depende solo de recaudar más sino de invertir mucho mejor allí donde más impacte la productividad y la economía formal.
Dicho de otra manera: si no hay un cambio radical y transparencia en la estructura del gasto público y en la forma como se ejerce, cualquier modificación fiscal será un fracaso en términos del propósito esencial. Esta es la gran paradoja: para que transite políticamente, basta que sea aprobada en el Legislativo. Para que sea un éxito económico necesita una profunda reforma en el gasto que meta en orden a quienes lo ejercen –federación, estados y municipios–, mejore su calidad, haga productiva la inversión pública y estimule el crecimiento del país y los estados. No hay de otra.