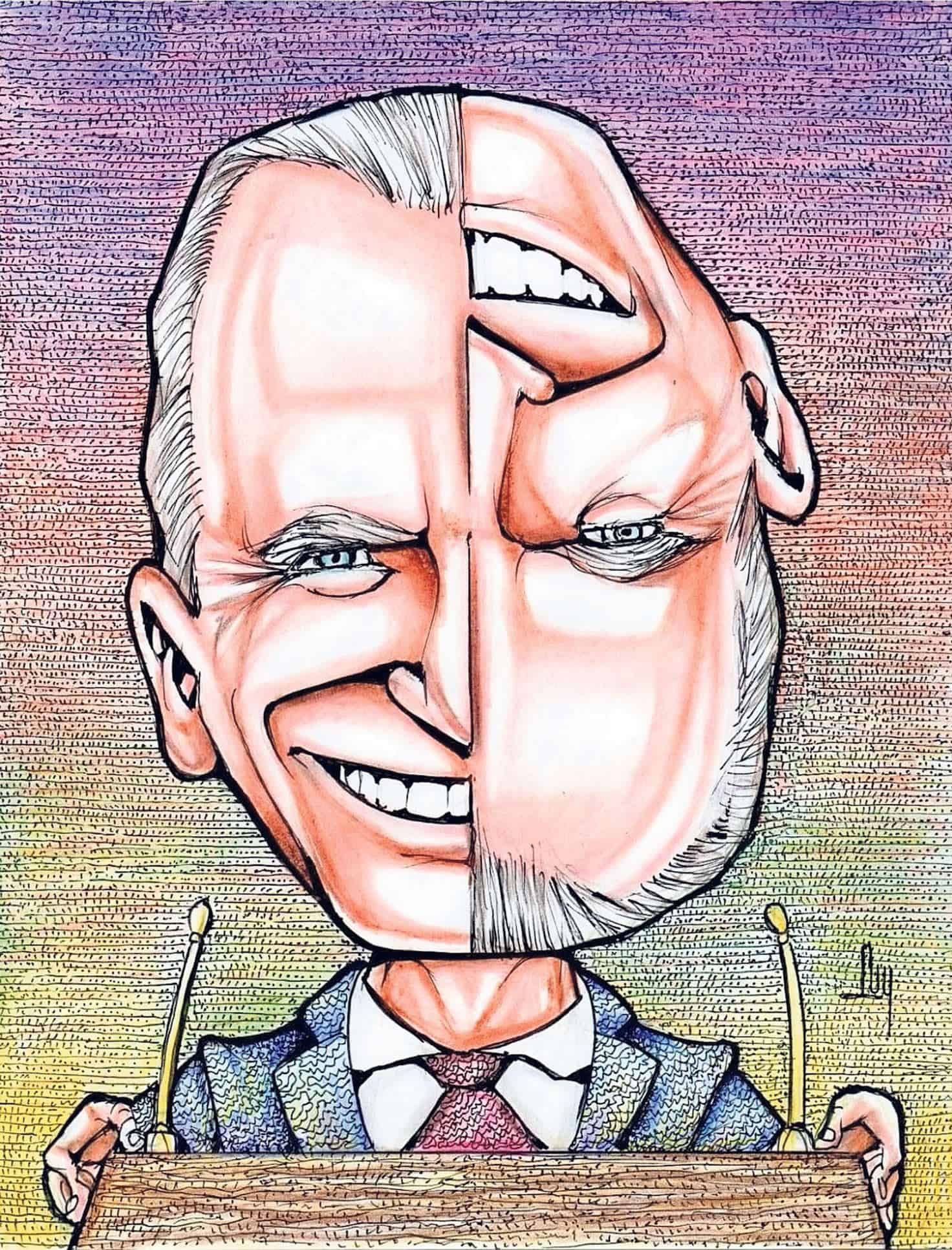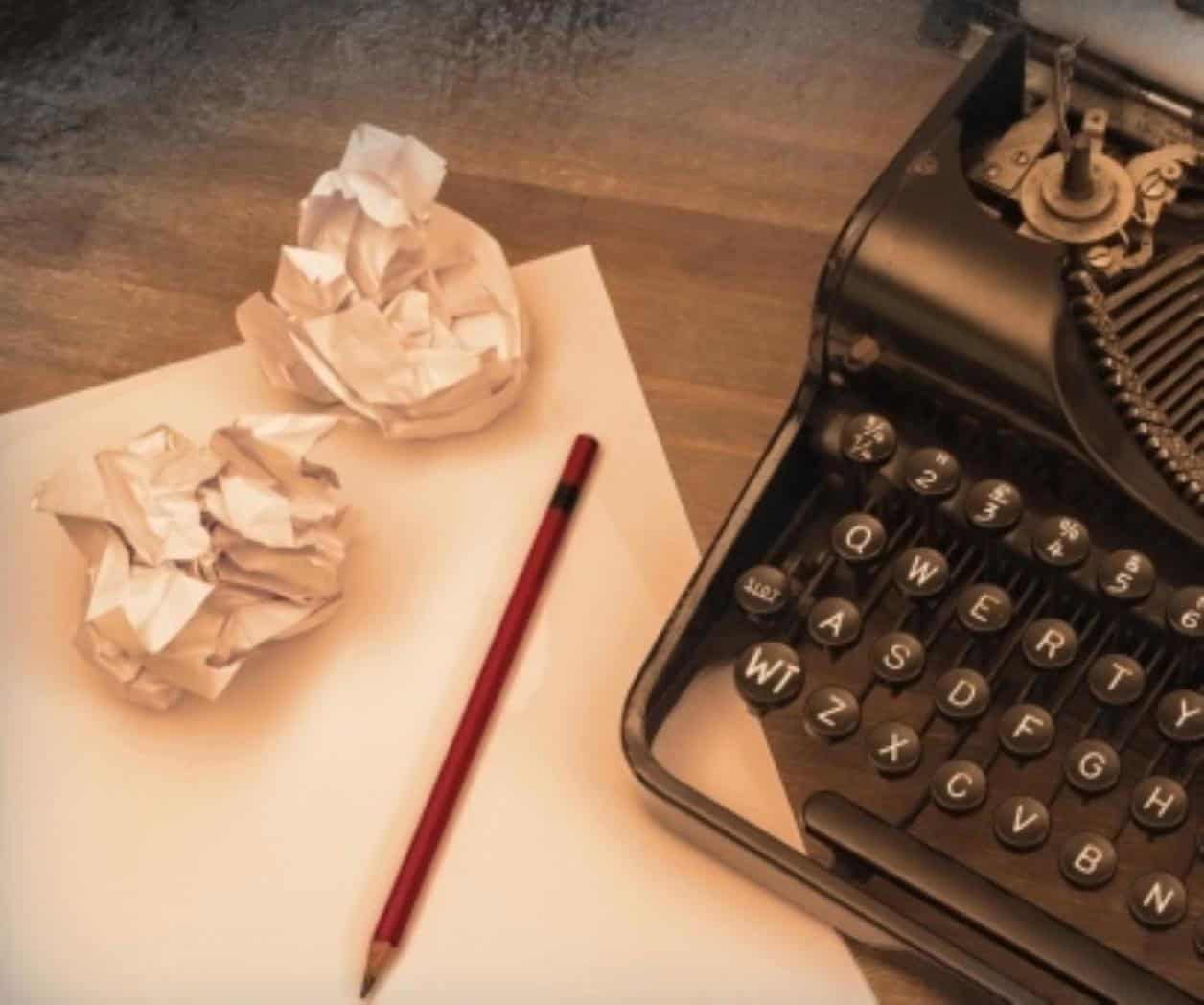La Habana llora

Uno. Desde sus diversas perspectivas mucha gente ha sostenido que las ciudades son organismos vivos, que en algunos casos, incluso, poseen, junto al cuerpo, un alma propia. Esa condición de ente palpitante, refrendada por los juicios de arquitectos, urbanistas, sociólogos, escritores y artistas, parece ser una realidad constatable que se manifiesta a través del crecimiento, de las transformaciones y hasta convulsiones no siempre deseables de la trama urbana que se pueden suceder ante nuestros ojos y, de manera evidente, en el plazo vital de una generación.
En cambio, el privilegio de la posesión de esa alma intangible, más o menos perceptible, no resulta tan común y funciona a través de manifestaciones culturales e identitarias muy viscerales que, a lo largo de su existencia física en la Historia, le confieren a determinadas ciudades sus moradores, muy en especial los artistas —no solo los arquitectos— con su capacidad de leer las líneas profundas de los destinos y fijarlas para una veleidosa posteridad.
Manuel Vázquez Montalbán, que era un escritor rabiosamente urbano, aseguraba en los años finales de su vida que había nacido en una Barcelona y que, ya en el ocaso del siglo XX, moraba en otra que no era la misma siendo la misma. El novelista marcaba como frontera más distintiva entre esos dos estadios citadinos el salto olímpico concretado en 1992.
La adecuación de la capital catalana para la cita deportiva, con adecuaciones muy fehacientes, revolucionó la imagen de la ciudad y, al mismo tiempo, borró muchos de los sitios y comportamientos que habían devenido referenciales, marcas de identidad entre las que habían corrido la existencia del escritor.
Una Barcelona más abierta al mar, un barrio del Raval tan adecentado que extravió su carácter e incluso su nombre de Barrio Chino, unas Ramblas y un Barrio Gótico cada vez más adecuados como parque temático para turistas (no solo japoneses) ciertamente habían adecentado la ciudad pero sustraído parte de un carácter casi ancestral. Para el creador de Pepe Carvalho, y para el propio personaje novelesco, se había iniciado un proceso que me gusta llamar de "ajenitud" y que ocurre cuando lo raigalmente propio comienza a resultarnos extraño.
En Las geometrías de la memoria, la suma de entrevistas que le realizara Georges Tyrás, el novelista reflexionaba sobre la imagen que al paso del tiempo nos legan las ciudades: "Igual como rasgamos las fotos que no nos gustan y guardamos las que más nos satisfacen, la ciudad tiene una manera selectiva de hacer lo mismo.
Al fin y al cabo en una ciudad ves lo que corresponde a los mejores momentos de su historia, que suelen ser aquellos en los que abundaba el dinero", aseguraba. Y Barcelona, como Madrid, o París o Praga y otras capitales, aun sufriendo los embates de la modernidad, han tenido la fortuna de guardar en pie muchas de sus mejores fotos, preservadas en un álbum armado por memorias individuales y colectivas.
Dos. Mi ciudad, La Habana, también posee esa colección de imágenes magníficas que advierten de lo que fue, y todavía es: una urbe suntuosa y coqueta que, incluso, figura entre las dotadas de alma propia.
Pero la misma idea, tan bella y romántica, de que las ciudades son organismos vivos y móviles puede provocar también una reacción inquietante: porque si así fuera, la ciudad en la que nací, todavía habito y donde desde hace casi medio siglo escribo, ha sufrido ante mis ojos un proceso de "ajenitud" distinto al que percibió Vázquez Montalbán. Y si aceptamos su condición de organismo sintiente, hoy La Habana debería estar profiriendo alaridos de dolor. Lamentos que yo escucho con angustia intelectual y pesimismo ciudadano, pues algunos ya son estertores agónicos.
La otrora deslumbrante capital cubana, que a inicios del siglo XX se propuso convertirse en la Niza de América, es una ciudad con una biografía peculiar. Urbe que durante los primeros tres siglos coloniales se pobló de más fortalezas militares que de grandes iglesias (no en balde su escudo de armas exhibe tres bastiones almenados), su gran crecimiento urbano se comienza a producir en el siglo XIX cuando en la isla, por supuesto, abundaba el dinero —en buena parte debido al espurio comercio de esclavos y al trabajo de estos en las plantaciones cañeras—.
Y es entonces cuando se produce en su espacio físico e imaginario un singular proceso de doble vía, pues mientras se concreta el de su construcción física, con sus edificios públicos y privados, calzadas y plazas, también se potencia y hasta financia una intencionada escritura de las novelas (narrativas) que fijarían en el ámbito imaginario una trama humana y psicológica capaz de
singularizarla.